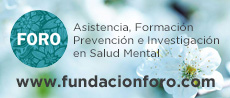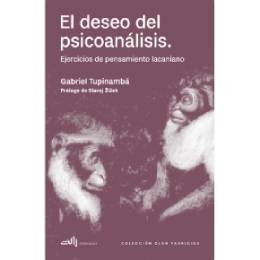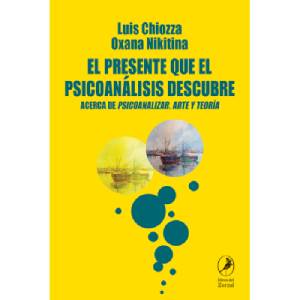Articulos
10 DE JULIO DE 2025 | HUIR DE LA PROPIA SUBJETIVIDAD
Mi experiencia como terapeuta relacional e intersubjetiva
Quisiera compartir cómo ha sido para mí conocer esta forma de realizar psicoterapia, y cómo vamos descubriendo como terapeutas nuestra manera de ejercer clínica, de acuerdo a la identidad y características de cada uno. Pretendo plantear mi experiencia de hacer psicoterapia con adultos desde la perspectiva psicoanalítica relacional e intersubjetiva, donde a partir de distintos ejemplos, intento mostrar que el trabajo terapéutico es un emergente, en constante transformación y diálogo compartido.
 Acostumbrada a la estructura y el control de todas las situaciones posibles, me vi envuelta en un dilema al descubrir el psicoanálisis relacional y posteriormente intersubjetivo. Me reencontré con un psicoanálisis diferente, en una época en que el psicoanálisis (clásico) para mí era impensable de aplicar, difícil, alejado de mi estilo personal y estudiado con temor. En resumen, el psicoanálisis clásico no coincidía tanto con mi estilo, pero entregaba orden y estructura, lo que también me hacía sentir segura. Ahora, en diversas situaciones de supervisión psicoanalítica me sentía criticada por mi espontaneidad, por soñar con los pacientes y más aún querer comentarlos, un sinnúmero de fenómenos que no sabía dónde instalar ni cómo nombrar. ¿Dónde quedaban instaladas mis propias emociones, las sensaciones del terapeuta que no necesariamente tenían que ver exclusivamente con el paciente? ¿Se podría tener una mirada más humana y auténtica hacia el otro?
Acostumbrada a la estructura y el control de todas las situaciones posibles, me vi envuelta en un dilema al descubrir el psicoanálisis relacional y posteriormente intersubjetivo. Me reencontré con un psicoanálisis diferente, en una época en que el psicoanálisis (clásico) para mí era impensable de aplicar, difícil, alejado de mi estilo personal y estudiado con temor. En resumen, el psicoanálisis clásico no coincidía tanto con mi estilo, pero entregaba orden y estructura, lo que también me hacía sentir segura. Ahora, en diversas situaciones de supervisión psicoanalítica me sentía criticada por mi espontaneidad, por soñar con los pacientes y más aún querer comentarlos, un sinnúmero de fenómenos que no sabía dónde instalar ni cómo nombrar. ¿Dónde quedaban instaladas mis propias emociones, las sensaciones del terapeuta que no necesariamente tenían que ver exclusivamente con el paciente? ¿Se podría tener una mirada más humana y auténtica hacia el otro?
Intersubjetividad, Influencia Mutua y Mutualidad Asimétrica
Renik (1993,2006, como se citó en León & Ortúzar, 2020) propone que portamos una subjetividad irreductible. ¿Podemos los terapeutas aislar nuestras reacciones “personales” de nuestras respuestas “analíticas”? Nuestra subjetividad se cuela inevitablemente en el campo. También pienso, las del paciente en nuestra subjetividad, en nuestra forma de ver el mundo. Al reconocer esta subjetividad del analista en el campo, estaríamos asumiendo una posición y concepción menos autoritaria de nuestro rol en un proceso terapéutico, el analista visto menos como un experto que conoce la mente del otro. Ahora, ¿qué hacemos con esta nueva concepción? Según Renik (2002) la neutralidad no sería un ideal que el analista haya de perseguir, dada nuestra falibilidad como seres humanos. Para este autor, ocasionalmente el analista podría y debería opinar acerca de cuál es la mejor forma de resolver un conflicto del paciente, comunicándola. Y hay ocasiones en que a lo mejor no debiese hacerlo. De manera que entonces sería imposible no influenciar e imposible no ser influenciado, incluso por el mismo paciente. ¿Se puede escapar de la intersubjetividad? ¿Se puede huir de la influencia mutua? Mutuo, mutualidad. Término acuñado por el gran Lewis Aron en su libro Encuentro de Mentes (2002). Significa algo común o compartido. Si le agregamos la asimetría, se complejiza el fenómeno. La mutualidad asimétrica plantea que en el campo terapéutico se comparte algo, y hay una influencia mutua, pero no es igual, no es simétrica. Nuestros roles terapeuta y paciente son diferentes. Yo cargo con la responsabilidad infinita por el desconocido que sufre. La asimetría y la mutualidad estarán en constante tensión. ¿Cómo mantener mi rol sin dejar de lado la mutualidad? ¿Y cómo mantener la mutualidad sin dejar de lado mi rol? O sea, no hay una solución al “problema”. ¿Es un problema o lo veo como problema? Ahora bien, creo sentir por mi experiencia como clínica que el paciente también ha influenciado mucho en mi forma de pensar y en mi vida. Siempre tengo la sensación de que aprendo mucho de ellos (esto me toca profundamente cuando hemos tenido la experiencia de atender a colegas y se refieren a sus experiencias como terapeutas). Lo menciono con cierto pudor, pues es el paciente el que quiere ser ayudado, quiere respuestas, quiere aprender nuevas formas de relacionarse en el mundo, consigo mismo y con los demás. Le podemos entregar una experiencia relacional nueva, en este tipo de interacción, ojalá menos dañina. No obstante, también los terapeutas vamos aprendiendo nuevos modos de relacionarnos. ¿Será correcto plantearse en el campo psicoanalítico de esta forma? ¿Qué dicen los terapeutas más “avanzados” en su ciclo vital?
Perspectiva relacional, un obstáculo y/o una oportunidad
Otro desafío importante al trabajar desde la perspectiva relacional. ¿Es un obstáculo o una oportunidad? Me vienen a la mente situaciones clínicas de pacientes con una realidad socioeconómica diferente a la del terapeuta. Pensemos en pacientes con una historia de origen vulnerable. Dado lo importante que ha sido para ellos sacar a flote su carrera universitaria, se validan especialmente desde lo que han logrado laboralmente. Una de sus posibles preocupaciones en la interacción con los demás es el aspecto formal, su apariencia, y sus conocimientos relativos a su profesión. Estas características tienden también a observarlas y buscarlas en el otro. Como terapeutas podemos vernos obligados a veces inconscientemente a vestir más elegantes en sesiones presenciales, porque para este tipo de pacientes temas como el aspecto físico y la vestimenta pueden ser una forma de tomarse el espacio en serio, incluyendo la psicoterapia. Intentamos cumplir con sus expectativas, pero tenemos una diferencia evidente en cuanto a nuestras historias. Si nos apegamos a la teoría de la neutralidad, nos protegemos de esta incomodidad. Pero si nos hacemos conscientes (suele ser a posteriori) de esta suerte de enactment y consideramos el campo en el cual nos encontramos inmersos, esta diferencia puede ser una oportunidad para el trabajo terapéutico: validando sus logros, empatizando con lo incómodos que se han sentido al tener que lidiar con una realidad muy diferente a la que acostumbraban de niños. Su nueva situación es privilegiada pero costosa emocionalmente. Para muchos el poder costear una psicoterapia particular podría contrastar con su realidad pasada y los haría sentirse privilegiados y tal vez un poco culpables. ¿Cómo influye esta variable en el campo terapéutico? ¿Y en la relación entre nosotros dos? En este sentido, la perspectiva relacional sí podría ser una oportunidad para el encuentro y el cambio terapéutico.
Contextualismo y lo que emerge en el Campo Terapéutico
Desde el psicoanálisis relacional intersubjetivo se replantea el concepto de técnica, basándose en la perspectiva contextualista. La técnica no es una sola, no existe una forma correcta de operar en el campo. O bien, lo correcto es observar y analizar cada situación clínica específica entre un psicólogo particular, un paciente y un momento particular en su trabajo conjunto. Pienso que lo emergente hace alusión a aquello que no es posible anticipar. Debemos sostener y tolerar la incertidumbre y por lo demás, lo desconocido (Bacal & Carlton, 2011, como se citó en Sassenfelf, 2012). Somos invitados a tolerar la ansiedad de no conocer la respuesta. A algunos les parecerá algo obvio, pero recibimos el mensaje que decirle a un paciente (o a cualquier persona) “no sé”, puede ser contraproducente o amenazante, quizás más para el terapeuta que para el mismo paciente. e. Con esto me viene a la mente cuando los pacientes en plena crisis de pareja preguntan si debiesen separarse o no. ¿Qué es lo que pensamos al respecto? Por supuesto que podemos tener una opinión, pero tampoco queremos vulnerar su autonomía y su agencia, su capacidad reflexiva, al entregarles una respuesta que por cierto no tenemos clara. ¿Les podemos decir “no sé”? ¿Podemos tolerar nuestra ansiedad compartida? Buscando entregarle algo que les haga sentido, desde mi perspectiva, intento mostrarles los diferentes caminos, que en compañía mía pueda preguntarse y responderse en base a su experiencia. Aunque a Escritos Relacionales, APPR Chile 10 mí también me gustaría tener cierta certeza de su futuro, funcionar como adivina, poder predecir, pero no es mi labor. Es labor de ellos buscar su propia respuesta, en compañía mía.
Protofalibilidad y un Psicoanálisis más democrático
Revisando el concepto de protofalibilidad, y parafraseando a Kohut (1997, como se citó en Sassenfeld, 2012), en la esperanza que tiene el paciente de recibir una respuesta empática mejor a la que tuvo en su historia, podemos fallar. Y eso no nos debiese hacer sentir culpables. Este error nuestro muchas veces lo notamos a posteriori, post enactment. A su vez, el pedir perdón ¿será parte también de lo que nos distinga de otros enfoques? No todo es del paciente, hay mucho de nosotros mismos. Pienso también en el cambio comunicacional, político, cultural que se ha dado estos últimos tiempos, no solo en nuestra disciplina. O más bien, el cambio de paradigma relacional puede estar obedeciendo a estos nuevos tiempos en donde el trato es más horizontal (el terapeuta contribuye a esto, en esta mutualidad). Un psicoanálisis más democrático en el sentido de poder expresar a través de un diálogo compartido aquello que nos parezca y aquello que no, tanto al terapeuta como al paciente. Como también proveer en nuestra función de terapeutas el espacio para ello, que considere el perdón, el agradecer, el invitar a armar juntos el trabajo terapéutico y el camino hacia el cambio. Jessica Benjamin (1996) nos invita a considerar que el terapeuta ya no aparecería como una autoridad objetiva, sino como alguien subjetivamente imperfecto, generándose una constante tensión, que se soluciona por medio de un tercero. Un tercero que permitiría un reconocimiento mutuo. Con esto evitaríamos caer en un sistema de dominio-sumisión, amo- esclavo en la relación terapéutica.
El nuevo “encuadre”. Más allá de la neutralidad, abstinencia y anonimato.
El concepto del encuadre también ha experimentado una transformación que va en línea con la evolución del psicoanálisis (Camus & Girardi en Jiménez & Figueroa, 2019). Más allá de la neutralidad, abstinencia, anonimato del analista y las formas de relación con el paciente (pago, frecuencia, duración, modo de relacionarse), se define incluyendo el “estado mental del analista”, actitud consciente e inconsciente, que permita abordar los cambios en la contratransferencia, inevitables y necesarios. El paciente nos hace participar e implicarnos emocionalmente, durante el análisis. Nuestra experticia radica en meternos y salirnos de este torbellino emocional como nombran los autores, observando lo ocurrido. Y más radicalmente desde la línea relacional, la terapia misma por naturaleza implicaría la generación de un vínculo donde paciente y terapeuta participan, en un plano emocional no-consciente y el “estado mental del analista” es producto de su mundo interno activado en relación con el paciente (Camus & Girardi en Jiménez & Figuera, 2019). No hay neutralidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué nos sostenemos para poder ayudar al otro? Al parecer el ser terapeuta relacional tiene ciertos costos. Existe un dilema que queda abierto, que podría ser abordado en la misma terapia. Los analistas clásicos no evidenciaban este dilema y todo se solucionaba con el ser “neutral”, “abstinente”, “anónimo”. ¿Resultaba protector para el terapeuta? ¿O defensivo? Pero considero que “eliminaba” lo que podía sentir el terapeuta y cómo eso podía ser un aporte al proceso del paciente. Como se plantea en el Diccionario Introductorio, desde el psicoanálisis clásico, la neutralidad aludiría a un ideal cientificista de no influencia e imparcialidad ideológica por parte del analista (León & Ortúzar, 2020). En cambio, desde la línea relacional, desde una teoría unipersonal a una bipersonal, se cuestiona la neutralidad como un requisito y/o beneficio en favor de la terapia. Resulta un imposible. Aron (2002) plantea el concepto de mutualidad asimétrica, como alternativa a la neutralidad. Existe un inconsciente que es relacional, por ende, tanto terapeuta como paciente participan. Existe una mutualidad, pero también una asimetría, en donde los roles son diferentes tanto para paciente como terapeuta.
La importancia del espacio reflexivo y el compartir en comunidad
Creo que la supervisión, los seminarios, las jornadas y la propia terapia, nos permiten trabajar entre sesiones los diferentes momentos terapéuticos y darle sentido a lo que, pensamos, fue una improvisación (incluyamos el enactment). Mi opinión es que nuestra responsabilidad como terapeutas es en parte siempre volver a ese espacio reflexivo, inevitablemente influenciado por el terapeuta y su historia, los supervisores, los mismos pacientes que tanto nos enseñan, en fin, todo el campo relacional intersubjetivo. Incluso esta experiencia de escribir ha significado para mí plasmar simultáneamente un trabajo de improvisación y reflexión, que a fin de cuentas busca compartir la propia experiencia personal y profesional, como forma de crecimiento y aprendizaje. Y, ¿por qué no? También me hace sentir parte de una comunidad, y no vivir mi quehacer tan en solitario. Cuán importante resulta observarnos dentro y fuera de nuestro trabajo, dejarnos apoyar por otros y compartir nuestras dificultades. ¿Será también que la pandemia y post pandemia nos enseñó a no aislarnos? Nos mostró que es importante mantenernos vinculados como comunidad profesional y humana. Dejo la pregunta abierta.
Referencias:
Aron, L. (1996). Encuentro de Mentes. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Benjamin, J (1996). Los Lazos de Amor: Psicoanálisis, Feminismo y el Problema de la Dominación. Buenos Aires: Paidós. Chagas, Dorrey, Rachel C. (2012). La Teoría de la Agresividad en Donald W. Winnicott. Perfiles Educativos, 34 (138), 29-37.https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v34n138/v34n138a18.pdf Jiménez, J.P. & Figueroa, J. (2019). La Práctica del Psicoanálisis: Evolución y Actualidad. Santiago: Mediterráneo. Ortúzar, B. & León, S. Eds. & Autores (2020). Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Relacional. Santiago: RIL Editores. Orange, D M (2013). El Desconocido que sufre: Hermenéutica para la Práctica Cotidiana. Santiago: Editorial Cuatro Vientos. Renik, O. (2002). Los Riesgos de la Neutralidad. Revista Internacional de Psicoanálisis Aperturas Psicoanalíticas, (10). https://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=0000188 Safran, J.D. & Muran, J. Chr. (2005). La Alianza Terapéutica. Una Guía para el Tratamiento Relacional. Bilbao: Descleé de Brouwer Sassenfeld, A. (2012). Principios Clínicos de la Psicoterapia Relacional. Santiago: SODEPSI. Stolorow, R.D. & Atwood, G.E. (2004). Contextos del Ser: Las Bases Intersubjetivas de la Vida Psíquica. Barcelona: Herder.
Amalia Fermandois Schmutzer es Psicóloga Clínica UC. Miembro APPR Chile y IARPP Internacional. Post-Título en Psicoterapia Psicoanalítica Focal, Corporación Salvador. Diplomado de Post-Título en Clínica Psicoanalítica con Adultos, Universidad de Chile.
Escrito escrito para Revista Escritos Relacionales, APPR-Chile 2024
Subjetividades, géneros y vínculos en tiempos de restauración conservadora
El deseo del psicoanálisis
El psicoanalista y lo judicial
El presente que el psicoanálisis descubre